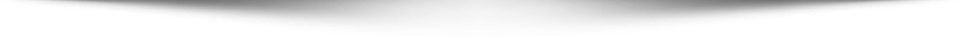Se concibe la capacidad jurídica de la persona natural como la idoneidad o aptitud jurídica para ser sujeto de los derechos correspondientes a todos los ciudadanos de su país de origen, de acuerdo con el régimen político y económico imperante
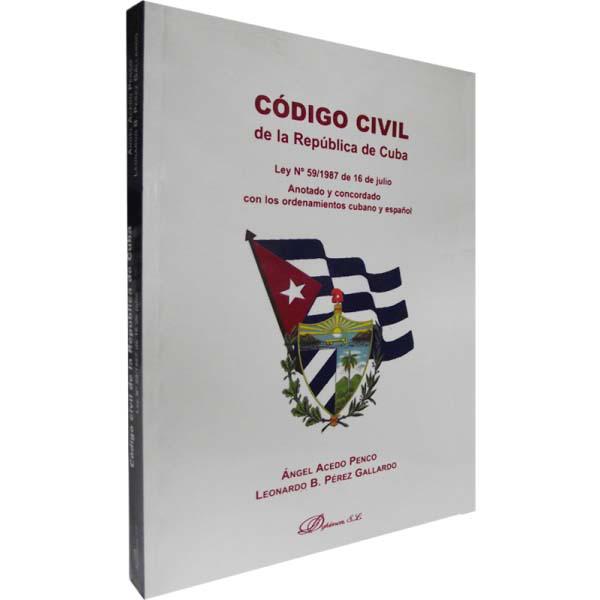
Por: Arturo Manuel Arias Sánchez
¡No, no, no! No se trata de aprender estrategias del juego en la variante del baloncesto, así bautizado por sus practicantes, con solo tres jugadores por cada equipo, enfrentados, en reducida cancha, en el dinámico enceste de canastas y puntos, sino de tres normas jurídicas, cuyos rasgos etarios se enfrentan a otras tres, todos los cuales, en las primeras marcan la mayoría de edad, en tanto las segundas apuntan edades inferiores, próximas a aquellas; ello en pos de hallar explicaciones del porqué contrastante en sus perfiles etarios regulatorios, cuando todas delinean derechos y deberes sociales, echando sobre las espaldas de los sujetos identificados responsabilidades de suma trascendencia en el ámbito nacional.
Antes, una breve noción sobre qué entraña la capacidad jurídica de las personas naturales.
Sin pretensiones doctrinarias y en atención a los destinataritos del artículo, personas interesadas en estos temas, no profesionales del Derecho, se concibe la capacidad jurídica de la persona natural como la idoneidad o aptitud jurídica para ser sujeto de los derechos correspondientes a todos los ciudadanos de su país de origen, de acuerdo con el régimen político y económico imperante en aquel, pero en ciertos casos restringida por el ordenamiento legal vigente.
La capacidad jurídica se desdobla en capacidad de derecho o de goce y en capacidad de hecho u obra: la primera es la aptitud de la persona natural, en el ámbito de una relación jurídica, para la tenencia, el goce o la adquisición de derechos, en otras palabras, es un atributo inherente al sujeto de derechos; en tanto la segunda, no es más que su aptitud para el ejercicio de sus derechos y, consecuentemente, realizar actos jurídicos eficaces.
Cuando se conjugan ambas capacidades, sin restricción alguna, en la persona natural, estamos hablando de mayoría de edad.
Con estas ideas básicas, juguemos un partido de baloncesto de 3 x 3: he aquí a sus jugadores calificados como “mayores de edad”.
Capacidad jurídica establecida en 18 años de edad
A seguidas el equipo de jugadores con dieciocho años de edad.
Código Civil
Artículo 29.1. Toda persona natural tiene capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos, salvo las excepciones establecidas en la ley.
2. (…).
3. La plena capacidad para ejercer los derechos y realizar actos jurídicos se adquiere con la mayoría de edad, a los 18 años cumplidos.
4. (…).
5. (…).
6. (…).
7. La ley, no obstante, puede establecer otras edades para realizar determinados actos.
Código de las Familias
Artículo 204. Ejercicio de la capacidad matrimonial. La capacidad de las personas para formalizar matrimonio se alcanza a los dieciocho (18) años.
Código de Trabajo (Anteproyecto)
Artículo 25. Capacidad jurídica. 1. La capacidad jurídica para establecer relaciones de trabajo se adquiere a los dieciocho años de edad.
Ahora, presentación del equipo contrario de jugadores de baloncesto 3 x 3, identificados como “menores de edad”, al acreditar solo dieciséis años de edad.
Capacidad jurídica establecida en 16 años de edad
Código Penal
Artículo 18.1. La responsabilidad penal es exigible a la persona natural si al momento de cometer el hecho punible tiene cumplidos los dieciséis años de edad. (…).
Ley de la Defensa Nacional
Artículo 77. Los ciudadanos del sexo masculino, durante el año en que cumplen los dieciséis años de edad, están en la obligación de formalizar su inscripción en el registro militar. (…).
Ley Electoral
Artículo 6. Los ciudadanos cubanos, incluidos los miembros de las instituciones armadas, que hayan cumplido los dieciséis (16) años de edad, se encuentren en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, que no estén comprendidos en las excepciones previstas en la Constitución y la ley, tienen derecho a participar como electores en las elecciones municipales, nacionales, referendos y plebiscitos que se convoquen.
Artículo 7. Para ejercer el derecho al sufragio activo, los ciudadanos cubanos deben reunir los requisitos siguientes:
a) Haber cumplido dieciséis (16) años de edad;
(…).
Artículo 11. El ciudadano cubano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos es elegible si en cada caso cumple los requisitos siguientes:
a) Para delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular, haber cumplido dieciséis (16) años de edad, tener su residencia en una circunscripción electoral del municipio y haber sido nominado candidato en ella;
b);
c) para diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, tener cumplidos dieciocho (18) años de edad y haber resultado nominado previamente como candidato por una Asamblea Municipal del Poder Popular;
(…).
Pondere el lector que la Ley Electoral cubana regla dos edades para el sufragio pasivo, vale decir, para ocupar cargos en las estructuras de gobierno: dieciséis años cumplidos para delegado de la Asamblea Municipal y dieciocho años, también cumplidos, para diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
No tengo dato alguno sobre el número de delegados a las asambleas municipales del Poder Popular electos con dieciséis años de edad.
Ahora, un brevísimo resumen histórico sobre el tema de la mayoría de edad.
El emperador romano Constantino (280-340 Antes de la Era Común) otorgó la mayoría de edad a las mujeres con 18 años cumplidos en tanto a los hombres a los 20 años, según dispuso en su venia aetatis[1] de fecha 321 a.e.c[2].; momento en el que las guerras habían menguado notoriamente a la población masculina y devenido en necesidad social que aquellas asumieran cargos de negocios mercantiles y de responsabilidad familiar.
La mayoría de edad popularizada en muchos países a los 18 años, como en el nuestro, no solo responde a criterios de madurez física o intelectual, sino que ha devenido en convención legal asentada a lo largo de la historia de los pueblos sobre varios pivotes sociales, tales como el ejercicio electoral, la integración a formaciones militares y, más recientemente, a la prolongación de la escolarización académica, más allá de la elemental: en Cuba: seis años de enseñanza primaria más uno de preescolar, otros tres años de enseñanza media básica y tres más de media superior (el liceo o high school en otros países) para un total de doce años de enseñanza general y politécnica), etapa en la cual el estudiante ha arribado a los dieciocho años de edad.
Así pues, creo que estos tres factores delimitan la separación entre unas normas y otras al pautar rangos etarios, en el afincamiento de responsabilidades jurídicas individuales.
Me adhiero, incondicionalmente, al criterio formulado desde hace muchos años por el vigente Código Civil (1987), impactado duramente por el Código de las Familias (2022) en otras aristas de las instituciones civil y familiar (su predecesor toleraba, excepcionalmente, bajo ciertas autorizaciones, edades inferiores en la formalización del matrimonio: catorce años en la hembra y dieciséis en el varón, conducentes a su emancipación), normas de rango superior a las cuales, ahora, se suma el venidero Código de Trabajo y, de consuno, establecer como mayoría de edad civil, matrimonial y laboral, la de dieciocho (18) años de edad cumplidos; como antes expresé, rango etario universalmente aceptado en nuestros días, amén de la madurez lograda por los jóvenes en sus entornos doméstico, familiar, social y educativo, propiciadores de plena inserción en la vida civil, conyugal y laboral.
En cuanto a la edad fijada por las normas cubanas en dieciséis años para exigir responsabilidad penal, conscripción militar y derecho al sufragio activo, descansan en otros ribetes de la realidad política y social nacional: la primera, la temprana exigencia de responsabilidad penal al joven, apunta a la contención represiva inmediata de actitudes de peligrosidad social que se enraízan en el contacto, directo o indirecto, del menor con realidades sociales ajenas a la sociedad cubana, lamentablemente anidadas en el seno familiar o social del entorno juvenil, su acercamiento, de un modo u otro, a culturas foráneas, entre tantos, gracias a las novedosas tecnologías de la comunicación, con sus valores o vicios que conculcan la dignidad del cubano común, o las propias del país con insuficiencias en la formación y crecimiento de comportamientos cívicos entre sus ciudadanos; la segunda, dado la animosidad perenne del soberbio Tío Sam de la vecina nación norteña, cuyos gobernantes intentan derrocar el sistema socialista vigente en el país, amenazas que obligan al Estado cubano a reclutar jóvenes en tempranas edades para su incorporación a las instituciones armadas de la nación, en pos de su defensa; en cuanto a la última, dado el carácter electivo popular de los órganos de gobierno en el país, son convocados estos menores de edad a participar en el sufragio activo (también en el pasivo como candidatos a delegados del Poder Popular en sus asambleas municipales), en expresión de genuina participación democrática.
Tales realidades obligan al establecimiento de dichas categorías etarias fijadas en las respectivas normas, aunque no resultaría desdeñable que, en un futuro mediato, no tan distante, el abanico legal etario se constriña y fije, con escasas excepciones, una única, valga la redundancia, edad de mayoría a las cubanas y los cubanos en todos sus perfiles: la de dieciocho años.
¡Quién sabe si el venidero censo de población y viviendas, a realizar en el año 2026, arroje luces en cuanto a las edades dominantes en los segmentos demográficos de la población de cubanas y cubanos, habitantes de este archipiélago caribeño y, en razón de su envejecimiento, conduzcan a la uniformidad etaria, fijando su prisma legal en dieciocho años de edad!
[1] En latín: permiso de edad.
[2] Anotaciones de años para el calendario gregoriano, alternativas de Anno Domini (Año del Señor, antes o después de Cristo).