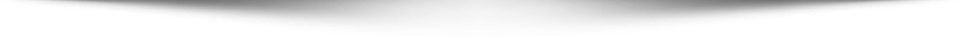La orientación antes del reloj requería observación y experiencia. El tiempo no apuraba a nadie. Tal vez por eso se vivía de otra manera, más conectado al entorno y menos esclavo de los minutos

Por: Redacción Digital
Antes de que existieran los relojes, el tiempo no se consultaba en una pantalla. Se sentía, se miraba y se entendía a través del mundo que rodeaba a las personas.
La orientación en el tiempo comenzaba con el sol. Su salida marcaba el inicio de la jornada y su altura en el cielo indicaba cuánto del día había pasado. Las sombras eran una referencia constante y silenciosa. Alargarse o acortarse decía más que cualquier número. No hacía falta precisión absoluta, solo atención.
Cuando llegaba la noche, el cielo se convertía en guía. La luna y las estrellas ayudaban a calcular el paso de las horas y también el rumbo. Conocer el firmamento era tan importante como conocer los caminos. Mirar arriba era una necesidad cotidiana.
En aldeas y ciudades, el sonido organizaba la vida. Las campanas avisaban cuándo empezar a trabajar, cuándo reunirse o cuándo descansar. El tiempo se escuchaba más de lo que se veía. Todo el pueblo se movía al mismo ritmo.
También existieron herramientas simples como relojes de sol, velas marcadas o recipientes de agua que medían el tiempo lentamente. No eran exactos, pero eran suficientes para una vida sin prisa.