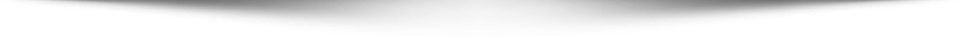De la mano de su padre cocinero, Maritza Rodríguez Valdivia entró por primera vez a la entonces fábrica de tabaco Bauzá, de Cabaiguán, una de las más emblemáticas de su tipo en Cuba, y allí echó sus raíces laborales

Ilumina, ilumina con luz propia; no como la Luna, que alumbra y crece, más o menos, según los caprichos del Sol y la Tierra. Al tabaco le sabe un mundo. Al tabaco torcido, quise decir. Asida al pantalón de su padre, Luis Rodríguez, entró por primera vez a la fábrica Bauzá, un inmenso caserón, cobijado de tejas árabes, a metros del Paseo de Cabaiguán.
Y mientras en la cocina de la tabaquería, el papá sofreía los frijoles negros con cebolla y ají, que quedaban de rechupete —comentaban luego los torcedores—, la niña se llegaba a las galeras. Allí le bailaban los ojos al ver cómo las manos diligentes de mujeres y hombres convertían aquellas hojas carmelitosas en tabacos, “parejitos, parejitos”. A la muchacha, la mataba la curiosidad.
Pocos dudarían por qué cuando Maritza Rodríguez Valdivia espigó y escuchó hablar en 1975 de que Irenio, una cátedra en el mundo de torcer tabaco, impartiría un curso, movió cielo y tierra. Al saberse en la lista de las 75 aspirantes a torcedoras, respiró. Lo acota sin exageración. Tenía 18 años. Y aunque nadie le había leído las cartas, a ella le asaltaba una certeza: su destino no era permanecer encerrada las 24 horas del día entre las cuatro paredes de la casa.
—Mi sangre no es para estar quieta en un lugar.
Lo advirtieron los reporteros de Escambray a escasos minutos de iniciada la plática en la oficina donde llevan la vida y milagro de las producciones y la economía de la Empresa Filial Alfredo López Brito, conocida como Bauzá, cuyos ingresos financieros vinieron de menos a más durante el pasado año.
Cuando el diálogo con Maritza no había rebasado quizá, la media hora, seguimos sus pasos hasta el salón climatizado, donde los tabaqueros fabricaban los puros esa mañana. Desde hace rato no les tiraba un vistazo a los 63 torcedores a su cargo. En su actual condición de jefa de Torcido, al final del día la dirección de la entidad le pedirá cuentas por la calidad, producción y disciplina de los trabajadores de la galera.
—¿Usted es extremista?
—No soy extremista. Ser extremista no da resultado. No recuerdo la primera persona que me haya mirado atravesá.
A la brava, ni siquiera se llega a la esquina; lo certifica esta mujer de 66 años, quien con anterioridad, mientras asumió las funciones de jefa de brigada, también exigía como ahora.
“Hay que saber trabajar con el tabaquero. Toda una vida he exigido, pero lo he hecho explicándole, diciéndole: Pipo, esto se hace así. De Pipo y todo —refiere con acento distendido—. Uno le dice: Fíjate bien, tienes mal pasada la capa, o tienes que doblar más las hojas.
“Al tabaquero hay que tratarlo con cariño —insiste—; ver si tiene una situación personal, o es problema de la materia prima; porque algo está claro: si no vendemos con calidad, no tenemos resultados, no tenemos utilidades”.
—¿Y a usted cómo le quedaron los primeros tabacos?
—Parecían monos. Feos, horribles.
Al borde del medio siglo de su iniciación como torcedora en la Bauzá, los periodistas la desafían.
—Demuéstrenos lo que Irenio le enseñó.
Con la decencia de la maestra tabaquera, Maritza le pide a una de sus colegas que le ceda, por unos minutos, el taburete de cuero de vaca, de cuero durísimo, que ha resistido miles de sentadas. Delante, la chaveta, la máquina y el casquillo para darle el acabado al tabaco. “El gorrito”, especifica ella.
Como si impartiera una clase magistral, explica: “Cogemos el capote y le sacamos la vena; después comenzamos a doblar la hoja”. Ilustra ese paso. Otro más. Y en un dos por tres, termina el habano.
Maritza fabrica algunos. Una bicoca para quien logró torcer hasta 250 en una jornada. Eran épocas de maratones, de extensas madrugadas con la chaveta en la mano. Al país le urgían las exportaciones de habanos; al tabaquero, los CUC —pasados de moda hoy— en su billetera.
En ese tiempo, esta cabaiguanense estaba embarazada. Hasta los siete meses de gestación, permaneció en su puesto habitual. “Me sentaba para atrás, y los compañeros que trabajaban a mi lado, me ayudaban con la prensa”, rememora.
Primero nació Oleday; luego, Dudley. Más tarde, los cuatro nietos. A todos quisiera tenerlos bajo la saya; sin embargo, querer no se traduce automáticamente en poder. A Dudley lo tenía muy cerca. Vivía al fondo de su casa; ahora, lo sabe lejos: en Valencia, España. Antes, en Cuba el hijo era panadero; hoy, en la península ibérica sigue en el oficio, dichosamente. También existe, por suerte, WhatsApp.
Móvil de por medio, las distancias geográficas se evaporan; las del alma, difícilmente. “Los extrañamos mucho”. Maritza habla en plural, en alusión implícita a su esposo. Asegura que es maravilloso. “Más te vale”, le acotaría él, si estuviera oyéndola.
“Para yo cumplir con mi trabajo —que no es obligado, pues estoy jubilada— él me hace todas las cosas de la casa: el almuerzo, la comida. Cuando llego, tengo la cabeza despejada. Él cocina buenísimo; claro, si digo lo contrario, no me cocina más. A él hay que darle una medalla por la resistencia que ha tenido conmigo”. Ella suelta la risa. Y no es una risa inventada.
—¿A qué hora usted viene para la fábrica?
—A las cinco y treinta ya estoy aquí; recuerden que el ojo del amo engorda el caballo. Cuando me muera, la gente dice que me van a velar ahí, en el sitial de la fábrica. Vivo y muero dentro de esta fábrica.
A veces, son casi las seis de la tarde y no se ha ido de regreso a casa. “Se está haciendo el proceso de quemar una capa, y soy la encargada de sacarle la vena. Con esa capa se hacen los tabacos oscuros, de mucho valor para la empresa y el país”.
Con el diálogo a punto de mate, indagamos acerca de su rol como secretaria general de la sección sindical, y le damos en la vena del gusto.
“El sindicato es la contrapartida de la administración, que no hace nada sin contar con el sindicato. Yo soy un dedo, y cuando me plantean un problema, por ejemplo, sobre el comedor, le voy para arriba; trato de resolverlo, antes de que el trabajador salga dañado. Eso es una tradición vieja aquí y nadie la va a romper.

“El micrófono (alude al audio local) no se abre sin el autorizo del sindicato. Cuando entramos de las vacaciones —como ustedes vieron hoy—, damos la bienvenida; los cumpleaños de los trabajadores no se pasan por alto. Atendemos a los jubilados, y los que tienen una situación económica difícil, los asumimos en nuestro comedor”.
A leguas se ve que Maritza Rodríguez Valdivia no es de las que siembra el bien en espera de cosechar gratitudes o reconocimientos. “No trabajo para que me den una medalla”. Esa filosofía de la vida la heredó de su madre María, quien hizo de todo en una escogida de tabaco: despalillaba, rezagaba, apartaba…
—Por cierto, Maritza, ¿usted fuma?
—No, ¡qué va!; aunque, este olor a tabaco de la fábrica es un perfume para mí.
Publicación Recomendada: